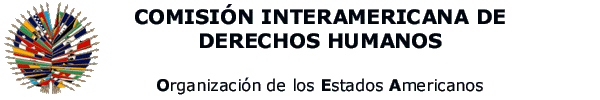
|
OEA/Ser.L/V/II.111
CAPÍTULO III DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 1.
La Convención Americana señala en su preámbulo que "sólo
puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la
miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus
derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos
civiles y políticos". 2.
Asimismo, en el Preámbulo del Protocolo de San Salvador se ha señalado
que la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos
económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos,
por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo
indisoluble que encuentran su base en el reconocimiento de la dignidad de
la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente
con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda
justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros.[1] 3. Un
análisis de la situación de los derechos, económicos, sociales y
culturales en Guatemala hoy en día, necesita ser visualizada desde una
perspectiva histórica para poder entender tanto los avances y problemas
presentes, como los desafíos futuros. En este sentido, nos remitiremos a
las conclusiones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, quien
sobre el particular señaló: ….concluye
que la estructura y la naturaleza de las relaciones económicas,
culturales y sociales en Guatemala han sido profundamente excluyentes,
antagónicas y conflictivas, reflejo de su historia colonial.[2] El
carácter antidemocrático de la tradición política guatemalteca tiene
sus raíces en una estructura económica caracterizada por la concentración
en pocas manos de los bienes productivos, sentando con ello las bases de un
régimen de exclusiones múltiples, a las que se sumaron los elementos de
una cultura racista, que es a su vez la expresión más profunda de un
sistema de relaciones violentas y deshumanizadoras. El Estado se fue
articulando paulatinamente como un instrumento para salvaguardar esa
estructura, garantizando la persistencia de la exclusión y la injusticia.[3] La
ausencia de una política social eficaz por parte del Estado, con excepción
de la época que abarca 1944 hasta 1955, acentuó una dinámica histórica
excluyente. En muchos casos las políticas estatales durante el período
reciente propiciaron las desigualdades o, como mínimo, su endémica
debilidad institucional permitió que éstas se exacerbaran. Como muestra,
durante los veinte años de mayor crecimiento económico en Guatemala
(1960-1980), el gasto social del Estado fue el menos de Centroamérica y
la carga tributaria fue a su vez la más baja. Por
su mismo carácter excluyente el Estado fue incapaz de lograr un consenso
social en torno a un proyecto de nación que pudiera aglutinar al conjunto
de la población. Concomitantemente renunció a su papel de mediador entre
los intereses sociales y económicos divergentes, abriendo un vació que
facilitó la confrontación directa entre los sectores afectados. …[4] Quedo
así conformado un círculo vicioso donde la injusticia social provocó
protesta y luego inestabilidad política, que permanentemente sólo tuvo
dos respuestas: represión o golpe militar. Frente a movimientos que
proponían reivindicaciones económicas, políticas, sociales o culturales,
el Estado recurrió crecientemente a la violencia y el terror para
mantener el control social. En este sentido la violencia política fue una
expresión directa de la violencia estructural de la sociedad.[5] ….
[F]enómenos coincidentes como la injusticia estructural, el cierre de los
espacios políticos, el racismo, la profundización de una
institucionalidad excluyente y antidemocrática, así como la renuencia a
impulsar reformas sustantivas que pudieran haber reducido los conflictos
estructurales, constituyen los factores que determinaron en un sentido
profundo el origen y ulterior estallido del enfrentamiento armado.[6] 4.
Como consecuencia de la situación descrita, en donde la gran mayoría
de la sociedad guatemalteca se ha visto históricamente postergada del
desarrollo económico, en los acuerdos de paz de 1996, se firmó el
Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. En este
Acuerdo se señaló: “Que una paz firme y duradera debe cimentarse sobre
un desarrollo socioeconómico orientado al bien común que responda a las
necesidades de toda la población. Que ello es necesario para superar las
situaciones de pobreza, extrema pobreza, discriminación y marginación
social que han obstaculizado y distorsionado el desarrollo social, económico,
cultural y político del país, y han constituido fuente de conflicto e
inestabilidad”. 5.
La Comisión en el presente Informe analizará únicamente algunos
de los derechos sociales, culturales y económicos establecidos en el
“Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de
San Salvador”. Este análisis lo hará a la luz de lo establecido en el
“Protocolo de San Salvador” y lo señalado en el Acuerdo sobre
Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. Asimismo, se tratará de
tomar siempre en consideración lo referente a la población indígena, ya
que esta representa más del 50% de la población y a su vez lo que diga
relación a las áreas rurales, atendido que el Estado guatemalteco es
esencialmente rural, en donde alrededor del 60% de la población vive en
estas áreas y su principal fuente de divisas proviene de las mismas.[7]
[8]
Dentro de este contexto, la Comisión analizará en primer mención el Índice
de Desarrollo Humano en Guatemala desde una perspectiva comparada. Luego
se analizará la situación de la salud y educación. Posteriormente se
hará mención al denominado Pacto Fiscal como una de las herramientas
fundamentales para lograr un desarrollo social sostenible en Guatemala.
Por último, se formularan conclusiones y recomendaciones.
6.
El 6 de Octubre de 2000, el Estado guatemalteco depósito en la
Secretaría General de la Organización de Estados Americanos su
ratificación al “Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Protocolo de San Salvador”. La Comisión valora esta iniciativa del
Estado guatemalteco y espera que el “Protocolo de San Salvador” logre
una vigencia efectiva y sirva para promover y alcanzar una mayor justicia
social en Guatemala.
7.
Guatemala muestra la
segunda más desigual distribución del
ingreso del hemisferio, en donde el 20 % más rico de la población
consume el 63% de los ingresos totales en cambio el 20 % más pobre
consume solamente el 2.1 % de los ingresos totales. El 39.8% de la población
gana menos de un dólar diario. Se estime que el 57% vive bajo la línea
de la pobreza.[9] 8. Un desarrollo sostenido de la economía es fundamental para la inversión pública y el logro de las metas sociales. Consciente de la importancia de esto en el Acuerdo Socioeconómico, se reconoció que “el crecimiento acelerado del país es necesario para la generación de empleos y su desarrollo social.” En este sentido, el Gobierno se comprometió en los acuerdos de paz a adoptar políticas económicas tendientes a alcanzar un crecimiento sostenido del producto interno bruto (PIB) a una tasa no menor del 6% anual con el objeto de desarrollar una política social avanzada. El crecimiento del producto interno bruto desde los años 1997 a 2000 en Guatemala ha sido de: 1997, 4,3%; 1998, 5.1%; 1999, 3.6%; 2000, 3.6% (estimado).
9.
De los datos anteriores podemos apreciar que en 1997 y 1998 la
economía guatemalteca registró tasas de crecimiento acorde con las metas
señaladas en los acuerdos de paz. Este aumento en el crecimiento se debió
básicamente a un aumento en la inversión pública y a los avances en la
estabilidad macroeconómica. Sin embargo, podemos apreciar que en el año
1999 y las estimaciones para el 2000 están muy por debajo de la meta del
6%, lo cual significa una menor generación de empleos e ingresos para la
población.[10]
C.
Índice de desarrollo humano (IDH)
[11]
10.
El Estado guatemalteco en el año 2000 fue catalogado en cuanto a
su IDH en el lugar 120 de un total de 174 países. Esto coloca a
Guatemala, después de Haití con segundo IDH más bajo del hemisferio.[12]
11.
En lo que se refiere
al índice del desarrollo humano dentro de las diferentes regiones geográficas
de Guatemala, la Región Metropolitana (departamento de Guatemala) es la
que tiene un mayor IDH. En contrapartida las regiones Norte y Noroccidente,
con mayores proporciones de población indígena, presentan los índices más
desfavorables. En este sentido, el ingreso de la región metropolitana pasó
a ser equivalente a 1.6 veces la media nacional en 1989 a 2,1 veces la
media en 1994, para luego mantenerse a un nivel 2.0 veces mayor en 1998.
En contraste, la región noroccidental, la de menos ingresos, que pasó de
tener un ingreso equivalente a poco más de la mitad de la media nacional
en 1989 (0.6 veces la media) a cerca de la mitad en 1994 (0.5 veces la
media) y a menos de la mitad en 1998 (0.4 veces la media).[13] [14]
A continuación se presenta un cuadro sobre el IDH por regiones en
Guatemala:
12.
De los datos expuestos también se puede observar que en 1998 el
IDH fue superior a 1994 y a 1989 respectivamente, observándose una
tendencia de mejoría tanto a nivel nacional como a nivel regional. De
acuerdo a lo señalado por el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo “las mejoras para los índices fueron principalmente el
resultado de aumento de la esperanza de vida seguido por aumentos del
ingreso. Las mejoras en educación, aun cuando fueron importantes en el
período, no dieron lugar a una mayor participación de este componente en
el período 1994-1998”.[15]
13.
En atención a que en Guatemala cerca del 60% de la población vive
en áreas rurales es fundamental analizar el desarrollo que el IDH ha
experimentado en las áreas urbanas y rurales. Para el Guatemala en su
conjunto el IDH rural era más de 14 puntos porcentuales menor que el IDH
urbano.[16]
Asimismo, de los datos que se exponen a continuación el IDH urbano más
bajo (0.60, en la región Noroccidente) era mayor que el IDH rural más
alto (0.55, en la región central), con la excepción de la región
metropolitana (0.64).[17]
A continuación se presenta un cuadro con el IDH en las áreas
urbano y rurales de Guatemala:[18]
14.
Los datos anteriores muestran la necesidad que las acciones que se
impulsen a fin de elevar el desarrollo humano y la equidad social deben
comprender criterios que abarquen tanto las áreas rurales como urbanas y
no sólo los de naturaleza geográfica, especialmente en consideración a
que la población guatemalteca es mayoritariamente rural. Esto requiere
que las acciones que emprenda el Estado deben efectivamente beneficiar a
la comunidad en su conjunto y no sólo a las áreas de mayor desarrollo. [19]
15.
El Protocolo de San Salvador establece en su artículo 13 las
siguientes disposiciones concernientes al derecho a la educación: 1.
Toda persona tiene derecho a la educación. 2.
Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la
educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad
humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por
los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades
fundamentales, la justicia y la paz.
Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas
las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y
pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos
raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del
mantenimiento de la paz. 3.
Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con
objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación: a.
la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos
gratuitamente; b.
La enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza
secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse
accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por
la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; c.
La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos,
sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean
apropiados y, en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza
gratuita; d.
Se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la
educación básica para aquellas personas que no hayan recibido o
terminado el ciclo completo de instrucción primaria; e.
Se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para
los minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y
formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales. 4.
Conforme con la legislación interna de los Estados partes, los
padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de
darse a sus hijos, siempre que ella se adecue a los principios enunciados
precedentemente 5.
Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una
restricción de la libertad de los particulares y entidades para
establecer y dirigir instituciones de enseñanza, de acuerdo con la
legislación interna de los Estados partes.
16.
En la historia guatemalteca la educación nunca fue un área
prioritaria de preocupación por parte del Estado. Los ingresos del
producto interno bruto destinado a educación siempre fueron mínimos,
históricamente los más bajos de la región centroamericana.[20]
Asimismo, el acceso a la educación se ha caracterizado por ser excluyente
para los sectores más pobres y en las áreas rurales. “Según
proyecciones basadas en los últimos datos censales, para 1998 el 61% de
los hombres y el 67% de las mujeres mayores de 7 años tenían un nivel de
escolaridad inferior a tres años de primaria, y cerca de un 30% de los
hombres y un 40% de las mujeres nunca asistieron a la escuela.”[21]
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) estima que el promedio de
escolaridad en Guatemala es de sólo 2.3 años.
17.
En el Acuerdo
Socioeconómico se hace especial mención a la educación y se indica que
esta cumple un papel fundamental para el desarrollo económico, cultural,
social y político del Estado guatemalteco.
18.
En los acuerdos de paz el Gobierno se comprometió a “aumentar
significativamente los recursos destinados a educación. Como mínimo el
Gobierno se propone incrementar, para el año 2000, el gasto público
ejecutado en educación en relación con el PIB en 50% respecto del gasto
ejecutado en 1995.”
[Indice | Anterior | Próximo ] 1 “Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos de forma global[1]y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Declaración y Programa de Acción de Viena (parte I, párr. 5), aprobada por la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, Viena, 25 de junio de 1993 (A/CONF.157/24(Part I), cap.III. [2] Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala Memoria del Silencio, Tomo V, Conclusiones y Recomendaciones, pág. 21. [3]
Id.,
págs. 21 a 22. [4]
Id. [5]
Id. [6]
Id.,
pág. 24. [7] La población estimada para Guatemala para el año 2000 era de 11.385 millones de habitantes. El 60.6% vive en zonas rurales y el 39.4 en zonas urbanas. La media de latinoamericana que vive en zonas rurales es de 23%. Véase, Informes de las Comisión Económica para América Latina (CEPAL). [8] En 1997 las exportaciones agrarias representaban el 57.4% de las exportaciones de Guatemala. Esto es significativo si se compara con la realidad de otros países en donde hay una gran población indígena y rural, por ejemplo en Bolivia las exportaciones agrarias cubren el 3.1% del total de las exportaciones, en Perú el 8.8% y en Ecuador el 31.9%. [9] La extrema pobreza es la denegación de todos los derechos humanos. La extrema pobreza establece por consiguiente un vínculo indivisible entre cada uno de los derechos de la persona. Los Estados tienen la responsabilidad primaria de aplicar el conjunto de derechos de los más pobres.(…) La pobreza extrema es incompatible con el ejercicio del derecho a un nivel de vida adecuado (artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) y habida cuenta de que todos los aspectos de la vida son interdependientes, las personas extremadamente pobres están privadas del conjunto de sus derechos. La mayoría de las veces carecen de presencia en la sociedad y por ende son excluidos de la vida económica y social y no pueden ejercer sus derechos, en especial los relativos a sus necesidades más esenciales. La pobreza extrema constituye, por consiguiente, el ejemplo más ilustrativo del vínculo indivisible que une los distintos derechos humanos” ONU, Comisión de Derechos Humanos, Los Derechos Humanos y la Extrema Pobreza, Informe presentado por la señora A.-M. Lizin, experta independiente, Documento E/CN.4/2000/52, 25 de febrero de 2000, párr. 2, 6, y 14. [10] Entre las principales causas que se han señalado para que en los años 1999 y 2000 haya una disminución en el crecimiento del producto interno bruto están a) los efectos negativos del huracán Mitch; b) la caída de los precios internacionales del café, banano y caña de azúcar y los aumentos internacionales del petróleo; c) el aumento del déficit fiscal; d) la quiebra de algunas instituciones financieras. [11] El Índice de Desarrollo Humano es aquel mecanismo utilizado por Naciones Unidas para medir el desarrollo de los países basado en indicadores de ingreso, de esperanza de vida y educación. [12] Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe Guatemala: el rostro rural del desarrollo humano, 1999 (en lo sucesivo “Informe PNUD Guatemala 1999”). [13] Id. [14] Sobre la forma en que se calcula IDH véase el final de este Capítulo. [15]
Id. [16]
Id. [17]
Id. [18] Véase, Informe del PNUD Guatemala 1999. [19] En este sentido el Estado guatemalteco ha señalado que se están haciendo grandes esfuerzos para aumentar en forma significativa la red vial del país. De esta manera, ha indicado que se está trabajando en el mejoramiento de las carreteras existentes y en la construcción de otras nuevas. Por ejemplo, para el año 2001 se espera avanzar en el 75% de la pavimentación de la carretera Cobán, Alta Verapaz-San Benito Petén. [20] Por ejemplo, en 1995 el gasto social en educación en Guatemala en relación al producto interno bruto fue del 1,8 %. En los otros países centroamericanos fue: El Salvador 2%; Honduras 3,7%; Nicaragua 4,3 %; Costa Rica 5,3% y Panamá 4,9 %. En América latina solamente Haití asigna un porcentaje menor de su presupuesto en educación que Guatemala. Véase, Informe del PNUD Guatemala 1999. [21] Id. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||