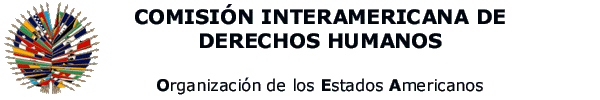
|
CAPÍTULO
I PRINCIPALES
MODIFICACIONES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO
1.
En su Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en
Chile,1
la Comisión presentó dentro de este capítulo una reseña analítica de las
disposiciones legales que en relación con la materia expidió el Gobierno de
ese país en el lapso comprendido entre el 2 de agosto de 1974 –fecha en que
concluyó la investigación in loco—y el 12 de marzo de 1976, fecha de
aprobación del referido informe.
2.
Para facilitar las comparaciones y referencias, se repite aquí la
enumeración de esas medidas legales con una enunciación sintética del asunto
sobre que versan:
1)
Decreto-ley No. 604,
del 9 de agosto de 1974 (D.O. Nº 28.925 del 10 de agosto de 1974)
Bajo pena de presidio mayor en grado máximo prohibe el ingreso a Chile
de personas naturales o extranjeras que propaguen doctrinas contra el orden
social del país o su sistema de gobierno, o que ejecuten hechos contra la
seguridad exterior o interior o el orden público, o contra los intereses de
Chile.
2)
Decreto-ley No. 640,
del 2 de septiembre de 1974 (D.O. Nº 28.950 del 10 de septiembre de 1974)
Sistematiza las disposiciones relativas a los distintos regímenes de
emergencia, entre los que figura el Estado de Sitio, y determina en qué casos
procede aplicarlo y en qué grado se decreta, conforme a las distintas
situaciones.
3)
Decreto-Ley No.
641, del 2 de septiembre de 1974 (D.O. Nº 28.957) y Decreto-Ley No. 922 del 11
de marzo de 1975 (D.O. Nº 29.1000 de la misma fecha)
El Decreto-ley 641 declaró a todo el territorio de Chile “en Estado de
Sitio, en grado de Defensa Interna”, por el plazo de seis meses, a partir del
11 de septiembre de 1974. Al
vencerse los 6 meses, el Decreto-ley 922, de 11 de marzo de 1975, prorrogó el
Estado de Sitio por un término igual, reduciéndolo al grado de “Defensa
Interior”.
4)
Decreto-Ley No.
951, del 31 de marzo de 1975 (D.O. Nº 29.119 del 4 de abril de 1975)
Dispone que las facultades de arresto y traslado de detenidos conferidas
al Presidente de la Junta durante el Estado de Sitio pueden ser ejercidas a su
nombre por el Ministro del Interior o por los Intendentes regionales o
provinciales.
5)
Decreto-ley No.
1.008, de 5 de mayo de 1975 (D.O. Nº 20.147 del 8 de mayo de 1975)
Aumenta a cinco días el término durante el cual puede mantenerse
detenida a una persona antes de ponerla a disposición del juez competente, ello
cuando se trate de delitos contra la seguridad del Estado y en régimen de
emergencia.
6)
Decreto-Ley No. 1.009,
del 5 de mayo de 1975 (D.O. Nº 20.147 del 8 de mayo de 1975)
Dispone que de la detención de una persona durante el Estado de Sitio
debe darse noticia a sus familiares más inmediatos dentro del término de 48
horas. Esa detención no podrá
durar más de cinco días.
El Decreto contiene además considerable variedad de disposiciones sobre
la competencia y jurisdicción de “los Tribunales Militares de tiempo de
guerra y de tiempo de paz” y sobre otras materias conexas.
7)
Decreto-ley No.
1.181, del 10 de septiembre de 1975 (D.O. Nº 29.253 del 11 de septiembre de
1975)
Declara que todo el territorio de Chile “se encuentra en Estado de
Sitio en Grado de Seguridad Interior”, por el plazo de 6 meses, a contar de la
publicación de dicho Decreto en el Diario Oficial y deroga el Decreto-ley No.
922, de 11 de marzo del mismo año, que había declarado todo el país en Estado
de Sitio en grado de Defensa Interior. Significa
lo anterior que, salvo para algunos delitos especialmente graves, la jurisdicción
de los Tribunales Militares se ejercerá conforme a procedimientos de paz y no
de guerra.
8) Decreto Supremo No.
187, del 26 de enero de 1976 (D.O. 30 de enero 1976)
Expide normas tendientes a garantizar los derechos de los detenidos en
virtud del Estado de Sitio. Entre
tales normas figuran: examen médico del detenido al ingreso y salida de los
sitios de detención; obligación de denunciar los actos de mal trato a la
autoridad competente; requisitos que debe llenar toda orden de detención;
requisitos de la orden de allanamiento; obligación de llevar un registro de
detenidos, etc.
9)
Decreto-ley No. 1.281,
de 10 de diciembre de 1975 (D.O. del 12 de diciembre de 1975)
Contiene disposiciones sobre control de diarios, revistas, folletos e
impresos, así como de las estaciones de radiodifusión, televisión y, en
general, de todo otro medio de comunicación social.
10)
Decreto-ley No.
679, del 10 de octubre de 1974 (D.O. Nº 28.974 del 10 de octubre de 1974)
Reglamenta las exhibiciones cinematográficas, crea el Consejo de
Calificación cinematográfica y establece sanciones para los infractores.
11) Decreto-ley No. 930,
del 17 de marzo de 1975 (D.O. Nº 29.107 de 19 de marzo de 1975)
Establece varias nuevas causas justificativas de terminación del
contrato de trabajo.
3.
A continuación, transcribimos las diferentes situaciones de emergencia
imperantes a la publicación de nuestro Segundo Informe y las modificaciones
introducidas por el Acta Constitucional No. 4.
Decreto-ley No. 640, del 2 de septiembre de 1974 (D.O. Nº 28.950 del
10 de septiembre de 1974)
El Artículo 1º disponía que los regímenes de emergencia eran los
siguientes:
1.
Estado de Guerra Externa o Interna
a) Situación
de Guerra Interna o Externa; b)
Defensa Interna, que procederá en caso de conmoción interior provocada
por fuerzas rebeldes o sediciosas que se encuentren organizadas o por
organizarse, ya sea en forma abierta o en la clandestinidad; c)
Seguridad Interior, que procederá cuando la conmoción sea provocada por
fuerzas rebeldes o sediciosas que no se encuentren organizadas; y d)
Simple Conmoción Interior, que procederá en los demás casos previstos
en la legislación vigente.
4. Facultades
Extraordinarias
5. Zonas
de Estado de Emergencia, y
6. Jefaturas
de Plaza
Decreto-ley No. 1.551, del 11 de septiembre de 1976 (D.O. Nº
29.558 del 13 de septiembre de 1976)
El Artículo 2 del Acta Constitucional Nº 4, establece los siguientes
regímenes de emergencia con sus respectivos grados:
1)
a) Situación de Guerra
Externa:
b)
Situación de Guerra Interna:
2)
Conmoción Interior:
3)
Subversión Latente:
4) Calamidad
Pública:
Estado de Catástrofe
4.
Consideramos oportuno hacer un breve relato de la situación jurídica
que ha regido en Chile con relación al Estado de Sitio y su situación actual. 1) Decretos-ley Nos. 3 y 360 de 11
de septiembre de 1975 y 13 de marzo de 1974, respectivamente, decretaron Estado
de Sitio en grado de “guerra interna o externa” desde el 11 de septiembre de
1973 hasta el 11 de septiembre de 1974. 2) Decreto-ley Nº 640, de 2 de
septiembre de 1974, declaró el Estado de Sitio en estado de “defensa interna”
en todo el territorio de Chile, por el plazo de seis meses, a contar del 11 del
mismo mes y año. 3) Decreto-ley Nº 922, de 11 de
marzo de 1975, prolongó por otros seis meses, a partir de la misma fecha, la
situación de Estado de Sitio en estado de “defensa interna” en todo el
territorio chileno. 4) Decreto-ley Nº 1.181 de 10 de
septiembre de 1975, cambió el régimen de Estado de Sitio en grado de
“defensa interna” por el de Estado de Sitio en grado de “seguridad
interior”, y lo impuso por el término de seis meses, en toda la nación. 5) Decreto-ley Nº 1.369 de 11 de
marzo de 1976, prolongó el Estado de Sitio en grado de “seguridad interior”
por otro término de seis meses, o sea hasta el 11 de septiembre de 1976, fecha
en que entraron a regir las tres últimas Actas Constitucionales. 6) Decreto-ley Nº 1.500, del 6 de
septiembre de 1976 (D.O. Nº 29.557 del 11 de septiembre de 1976)
Continuó el Estado de Sitio, en grado de “seguridad interior”, por
el plazo de seis meses, en todo el país.
5.
Vale la pena destacar que este último decreto-ley fue publicado en el número
del Diario Oficial inmediatamente anterior a aquél en que apareció el
Decreto-ley No. 1.553 que modifica los regímenes de emergencia vigentes desde
el 2 de septiembre de 1974.
6.
Toda una red de sutilezas y diferencias jurisdiccionales, procedimentales
y administrativas separa cada uno de estos regímenes entre sí, dejando un
trasfondo común, que es el predominio de la legislación excepcional o
extraordinaria sobre las instituciones permanentes y ordinarias, o la primacía
de la potestad del gobernante sobre el derecho escrito.
7.
Entre las novedades legislativas más recientes, o que no alcanzaron a
mencionarse en el Segundo Informe, o que fueron expedidas y entraron en vigencia
con posterioridad a la fecha de aprobación de ese informe, merecen especial
atención:
1)
Decreto-ley Nº 1.319, del 31 de diciembre de 1975
Este decreto, expedido con carácter de Acta Constitucional Nº 1, crea
el Consejo de Estado, como Supremo Cuerpo Consultivo del Presidente de la
República en asuntos de gobierno y de administración civil.
2) Decreto-ley Nº 1.458, del 31
de mayo de 1976 (D.O. Nº 29.469 del 1º de junio de 1976)
Establece las normas básicas de funcionamiento de este Consejo. Un tercer decreto, de fecha 3 de junio del mismo año, nombra
el personal de dicho cuerpo consultivo, compuesto en total de 16 miembros, entre
los que figuran tres ex-Presidentes de la República, un ex-Presidente de la
Corte Suprema, un ex-Contralor General de la República, un ex-Comandante de
cada una de las armas, un ex-Ministro de Estado, un ex-Rector de cualquiera de
las universidades del Estado, un ex-diplomático con rango de Embajador, un
representante de una organización femenina, un representante de la juventud y
un trabajador, empleado u obrero, representativo de la actividad laboral.
La función del Consejo, queda reducida a la de absolver las consultas
que le formule el Presidente de la República sobre materias determinadas, entre
las que figuran: a) proyectos de reforma constitucional; b) proyectos de
decretos-leyes o aspectos determinados de los mismos, relativos a materias de
importancia, de carácter económico, financiero, tributario, administrativo o
social; c) celebración de tratados o convenios internacionales de gran
significación para el país; d) convenios, contratos y negociaciones que por su
naturaleza puedan comprometer el crédito y los intereses del Estado; y e)
cualquier otro asunto de trascendencia para la Nación.
Según advierte el considerando 5º del Acta, “los referidos objetivos
deben cumplirse sin menoscabo de las prerrogativas y facultades decisorias del
Presidente de la República”.
El Consejo de Estado chileno no tiene, pues, atribución ni función
administrativa alguna. Simplemente
emite opiniones o conceptos que no obligan ni comprometen al Gobierno. No tiene tampoco, como en otros países, el carácter de
Tribunal de lo contencioso-administrativo.
Se menciona aquí esta creación, aunque no tiene relación alguna
inmediata con la cuestión de los derechos humanos, por la razón de que según
los considerandos, tal creación responde al propósito del actual Gobierno de
poner en vigencia gradualmente aquellos preceptos orgánicos que respondan a la
evolución de la realidad nacional y sirvan de base a la institucionalidad
fundamental y definitiva de la República.
La definitiva institucionalización del país significará, sin duda,
regresar al pleno y eficaz reconocimiento de los derechos esenciales y garantías
fundamentales de los asociados.
3.
Decreto-ley Nº 1.551, del 11
de septiembre de 1976 (D.O. Nº 29.558 del 13 de septiembre de 1976)
El referido decreto, expedido con el carácter de Acta Constitucional Nº
2, expresa el propósito de dar a Chile una nueva institucionalidad, y sienta
las bases del nuevo ordenamiento constitucional del Estado.
Empieza el decreto recordando el fin que se propusieron las Fuerzas
Armadas y de Orden al asumir la conducción de la República, que no fue otro
que el de “preservar la identidad histórico-cultural de la Patria y
reconstruir su grandeza espiritual y material”, y entre los valores esenciales
en que se sustentan las bases de la nueva institucionalidad conviene destacar: a) La concepción humanista
cristiana del hombre y de la sociedad, que considera a aquél como un ser dotado
de una dignidad espiritual y de una vocación trascendente, de las cuales se
derivan para la persona derechos naturales anteriores y superiores al Estado,
que imponen a éste el deber de estar a su servicio y de promover el bien común. c) El concepto de Estado de Derecho,
que supone un orden jurídico objetivo e impersonal, cuyas normas inspiradas en
un superior sentido de justicia obligan por igual a gobernantes y gobernados. d) La concepción de una nueva y sólida
democracia, que haga posible la participación de los integrantes de la
comunidad en el conocimiento y solución de los grandes problemas nacionales y
dotada de mecanismos que la defiendan de los enemigos de la libertad los que, al
amparo de un pluralismo mal entendido, sólo pretenden su destrucción.
Entre las que el decreto señala como “bases esenciales” de la
institucionalidad, merecen señalarse especialmente las siguientes:
Artículo 5º - Chile es una República que se estructura como una nueva
democracia con participación de la comunidad y dotada de mecanismos que
aseguren su protección, fortalecimiento y autoridad.
Artículo 6º - ... Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de
personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias
extraordinarias,2
otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido por
las leyes.
Todo acto en contravención a este artículo es nulo y origina las
responsabilidades y sanciones que la ley señale.
El Acta Constitucional de que aquí se trata entró en vigencia el 18 de
septiembre de 1976 y deroga el Capítulo 1º y varios otros artículos de la
Constitución Política de 1925.
4)
Decreto-ley Nº 1.552, del 11
de septiembre de 1976 (D.O. Nº 29.558 del 13 de septiembre de 1976)
Una de las medidas legislativas más importantes expedidas por el
Gobierno de Chile, es la contenida en el Acta Constitucional Nº 3, que trata de
“los derechos constitucionales y sus garantías”.
El Acta consagra atención minuciosa a la enunciación de cada uno de los
distintos derechos y garantías. La
Comisión, en razón de la importancia de la materia, cree útil y oportuno
reproducir aquí parte sustancial de dicha Acta, ello a sabiendas de que en
Chile algunos sectores o algunos gremios han demostrado ya inconformidad con la
manera como se enfoca el ejercicio de algunas libertades.3
El Acta se introduce con considerandos entre los que merecen ser puestos
de relieve los siguientes: 1. Que siendo los derechos del
hombre anteriores al Estado y su vida en sociedad la razón de ser de todo
ordenamiento jurídico, la protección y garantía de los derechos básicos del
ser humano constituye necesariamente el fundamento esencial de toda
organización estatal;4 2. Que la tradición jurídica e
histórica chilena ha sido consecuente con estos principios y ha evidenciado un
propósito permanente de perfeccionamiento de los derechos de la persona y de
los procedimientos que aseguren su eficaz protección; 3. Que la amarga realidad que Chile
vivió en los años previos al 11 de septiembre de 1973 ha demostrado, sin
embargo, la necesidad de fortalecer y perfeccionar los derechos reconocidos en
la Carta de 1925 e incorporar nuevas garantías acordes con la doctrina
constitucional contemporánea y su consagración internacional; 4. Que entre estas últimas cabe
destacar el derecho a la vida y a la integridad de las personas, la protección
legal de la vida del que está por nacer, la igualdad de derechos entre el
hombre y la mujer, la legalidad del proceso, y el derecho a defensa y otras que
requieren jerarquía constitucional y reafirman el valor del hombre como cédula
fundamental de nuestra sociedad; 6. Que siendo la libertad de opinión
y de informar una de las que tiene mayor trascendencia en el mundo de hoy, se
hace necesario, junto con consagrarla, estatuir las normas indispensables para
evitar que su ejercicio abusivo atente contra los derechos de las personas o
aquellos valores superiores que regulan la vida de la comunidad; 7. Que la convicción del
constituyente en orden a que, por muy eficaz que sea la protección de la
persona humana, ella no resulta satisfactoria si no se procura y estimula su
pleno desarrollo en las distintas etapas de su vida, hace necesario contemplar,
además de la libertad de enseñanza, el derecho a la educación y el deber
correlativo de dispensarla que compete a la comunidad nacional toda, pero que
comienza con los padres mismos, quienes no sólo tienen el derecho preferente de
educar a sus hijos sino que, además el deber de hacerlo; 10. Que por muy perfecta que sea una
declaración de derechos, éstos resultan ilusorios si no se consagran los
recursos necesarios para su protección. Uno
de los más trascendentales lo constituye la creación de un nuevo recurso de
protección de los derechos humanos en general, con lo cual el resguardo jurídico
no queda sólo limitado al derecho a la libertad personal y al recurso de amparo,
sino que se extiende a aquellos cuya naturaleza lo permita; 11. Que para un mayor resguardo del
ordenamiento jurídico que se contempla, se dispone que nadie puede invocar
precepto constitucional o legal alguno para vulnerar los derechos que esta Acta
reconoce, o para atentar contra la integridad o funcionamiento del Estado o del
régimen constituido.
De la parte dispositiva del Acta, que por su importancia merecería ser
reproducida en su integridad, la Comisión considera necesario y conveniente
transcribir al menos las disposiciones que aparecen a continuación: Capítulo
I De
los derechos constitucionales y sus garantías
Artículo 1. Los hombres nacen
libres e iguales en dignidad. Esta Acta Constitucional asegura a todas las
personas:
1. El derecho a la vida y a la
integridad de la persona, sin perjuicio de la procedencia de las penas
establecidas por las leyes.
La ley protege la vida del que está por nacer.
Se prohibe la aplicación de todo apremio ilegítimo.
2. La igualdad ante la ley.
En Chile no hay personas ni grupos privilegiados.
El hombre y la mujer gozarán de iguales derechos.
Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer discriminaciones
arbitrarias.
3. La igual protección de la ley en
el ejercicio de sus derechos.
Toda persona tiene derecho a defensa jurídica y ninguna autoridad o
individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del
letrado si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas, de
Orden y de Seguridad Pública, este derecho se regirá en lo concerniente a lo
administrativo y disciplinario por las normas pertinentes de sus respectivos
estatutos.
La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica
a quienes no puedan procurárselos por sí mismos.
Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal
que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta.
Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción necesita fundarse
en un proceso previo legalmente tramitado.
Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un
racional y justo procedimiento.
La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal.
En las causas criminales, ningún delito se castigará con otra pena que
la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos
que una nueva ley favorezca al afectado.
4. La admisión a todos los empleos
y funciones públicas, sin otros requisitos que los que impongan las Actas
Constitucionales, la Constitución y las leyes.
5. La igual repartición de los
impuestos y contribuciones, en proporción de los haberes o en la progresión o
forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas.
6. El derecho a la libertad personal
y a la seguridad individual y, en consecuencia, los derechos de residir y
permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y
entrar y salir de su territorio a condición de que se guarden las normas
establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros.
a) Nadie puede ser privado ni
restringido en su libertad personal, sino en los casos y en la forma
determinados por las Actas Constitucionales, la Constitución y las leyes.
b) Nadie puede ser arrestado o
detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la
ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal.
Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito
flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente
dentro de las veinticuatro horas siguientes.
Si la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna persona, deberá
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, dar aviso al juez competente,
poniendo a su disposición al afectado. El
juez podrá por resolución fundada, ampliar este plazo hasta cinco días.
c) Nadie puede ser arrestado o
detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos
destinados a este objeto.
Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en
calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la
orden correspondiente, emanada de autoridad que tenga facultad legal, en un
registro que será público.
Ninguna incomunicación puede impedir que el funcionario encargado de la
casa de detención visite al arrestado o detenido, procesado o preso, que se
encuentre en ella. Este funcionario
está obligado, siempre que el arrestado o detenido le requiera, a transmitir al
juez competente la copia de la orden de detención; o a reclamar para que se le
dé dicha copia, o a dar él mismo un certificado de hallarse detenido aquel
individuo, si al tiempo de su detención se hubiere omitido este requisito.
d) La libertad provisional es un
derecho del detenido o sujeto a prisión preventiva.
Procederá siempre, a menos que la detención o la prisión preventiva
sea considerada por el juez como estrictamente necesaria para las
investigaciones del sumario o para la seguridad del ofendido o de la sociedad.
La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla.
e) En las causas criminales no se
podrá obligar al inculpado a que declare bajo juramento sobre hecho propio; así
como tampoco a sus ascendientes, descendientes, cónyuge, y demás personas que,
según los casos y circunstancias, señale la ley.
No podrá imponerse como sanción la pérdida de los derechos
previsionales ni la pena de confiscación de bienes, sin perjuicio del comiso en
los casos establecidos por las leyes.
Sin embargo, será procedente la pena de confiscación de bienes respecto
de las asociaciones ilícitas.
f) Una vez dictado sobreseimiento
definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o
condenado en cualquiera instancia por resolución que la Corte Suprema declare
injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por
el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido.
La indemnización será determinada judicialmente en procedimiento breve
y sumario y en él la prueba se apreciará en conciencia.
7. El derecho a reunirse pacíficamente
sin permiso previo y sin armas. En
las plazas, calles y demás lugares de uso público, las reuniones se regirán
por las disposiciones generales que la ley establezca.
8. El derecho de presentar
peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado,
sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes.
La autoridad dará respuesta a las peticiones que se le formulen,
conforme a las normas que establezca la ley.
9. El derecho de asociarse sin
permiso previo.
Las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley para gozar
de personalidad jurídica.
Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación, salvo lo
dispuesto en el inciso sexto del Nº 20 de este artículo.
Prohíbense las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a
la seguridad del Estado.
10. El respeto y protección a la
vida privada y a la honra de la persona y de su familia.
La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada.
El hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados
interceptarse, abrirse o registrarse, en los casos y formas determinados por la
ley.
11. La libertad de conciencia, la
manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos
que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público,
pudiendo por tanto las respectivas confesiones religiosas erigir y conservar
templos y sus dependencias con las condiciones de seguridad e higiene fijadas
por las leyes.
12. La libertad de emitir sus
opiniones y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por
cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se
cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley.
Con todo, los tribunales podrán prohibir la publicación o difusión de
opiniones o informaciones que afecten la moral, el orden público, la seguridad
nacional o la vida privada de las personas.
La ley establecerá un sistema de censura para la exhibición de la
producción cinematográfica y su publicidad.
Asimismo, esta Acta Constitucional asegura el derecho de recibir la
información en forma veraz, oportuna y objetiva sobre el acontecer nacional e
internacional, sin otras limitaciones que las expresadas en el inciso primero de
este número.
Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún
medio de comunicación social, tiene derecho a que su aclaración o rectificación
sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por ese
medio de comunicación social.
Toda persona natural, o jurídica tendrá el derecho de fundar, editar y
mantener diarios, revistas y periódicos, en las condiciones que determine la
ley.
Habrá un Consejo Nacional de Radio y Televisión, autónomo, cuya
composición y funcionamiento serán determinados por la ley, al que
corresponderá ejercer las atribuciones que ésta le encomiende, destinadas a
velar por que la radiodifusión y la televisión cumplan con las finalidades de
informar y promover los objetivos de la educación que esta Acta Constitucional
consagra.
La ley determinará la forma de otorgar, renovar y cancelar las
concesiones de radiodifusión.
El Estado, aquellas universidades y demás personas que la ley determine
podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión.
No podrán ser dueños, directores o administradores de un medio de
comunicación social, ni desempeñar en ellos funciones relacionadas con la
emisión o difusión de opiniones o informaciones, las personas que hubieren
sido condenadas a pena aflictiva o por delito que atente contra el ordenamiento
institucional de la República, así calificado por la ley.
Sólo por ley podrá modificarse el régimen de propiedad y de
funcionamiento de los medios de comunicación social.
La expropiación de los medios de comunicación social sólo procederá
en virtud de ley especial que la autorice, previo pago de la indemnización.
8.
Refiriéndose a las preguntas formuladas en el cuestionario de la Comisión
sobre el ejercicio de la libertad de enseñanza, el Ministro de Relaciones
Exteriores, reproduciendo opinión manifestada al mismo por el señor Ministro
de Educación, expresa que tales preguntas están ampliamente contestadas por el
citado Decreto-ley Nº 1.552, relativo a los Derechos y Deberes Constitucionales.
La Comisión considera que ese texto presenta un reconocimiento de la
mayoría de los derechos esenciales y de las garantías fundamentales.
Pero de la sanción gubernamental de ese estatuto a su vigencia integral
y efectiva media considerable distancia, y la Comisión, teniendo el deber de
velar por realidades, no puede limitarse a registrar esperanzas. [ Índice | Anterior | Próximo ] 1 OEA/Ser.L/V/II.37
doc.19 corr. 1.
Véase también el “Primer Informe sobre la Situación de los
Derechos Humanos en Chile” (OEA/Ser.L/V/II.34 doc.21). 2 Subrayado
nuestro. 3 Ver
Capítulo VI, Libertad de Expresión del Pensamiento y de Información, Pág.
58. 4 Subrayado
nuestro. |