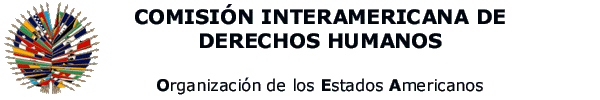
CAPITULO
II
EL
FENOMENO DE LA VIOLENCIA
A.
ORIGENES DE LA VIOLENCIA
En el escenario de América Latina, Colombia ha sido el país de
mayor crecimiento económico en los últimos 30 años, superado
solamente por Brasil; en la década de 1980 fue el país suramericano
con mayor crecimiento. Por
otra parte, en términos demográficos se ha producido una acelerada
disminución de las tasas de crecimiento.
A pesar de que muchos indicadores sociales han mejorado
substancialmente, como la expectativa de vida, la tasa de mortalidad
infantil, el alfabetismo y la escolaridad, y de que ha disminuído el número
de personas con necesidades básicas insatisfechas, todavía subsisten
desigualdades sociales y existe una importante concentración de la
riqueza. Colombia sigue
siendo un país de grandes contrastes, en el que conviven sectores de
gran bonanza económica y sectores de extrema pobreza.
Según datos actualizados la situación de los derechos económicos
y sociales en Colombia es la siguiente:
Entre 1970 y 1986, los niveles de pobreza en Colombia
disminuyeron, pero en los últimos años no ha habido mejoras sensibles
en este aspecto. Según un
estimativo conservador, basado en el criterio de necesidades básicas
insatisfechas (vivienda, educación servicios públicos, etc.), el
porcentaje de pobres en 1990 era de 36% de la población (11.960.000
personas). Pero esta cifra
sube a 49% (16.116.000 personas), si tenemos en cuenta como criterio la
llamada línea de pobreza, a saber los niveles de ingreso necesarios
para adquirir el mínimo de alimentos y satisfacer otras necesidades básicas
(Ver Libardo Sarmiento. "La
revolución pacífica: una
mirada premoderna sobre los derechos sociales en Colombia" en Economía
Colombiana. Bogotá,
No. 188, p. 33). Actualmente,
la seguridad social sólo cubre al 20% de la población colombiana
cuando, según un estudio del BID,
el promedio de cobertura en América Latina para el período
1985-1988, era de 43% (Ver BID, Progreso económico y social en América
Latina. Informe
especial: seguridad social. Washington,
1992, citado por Coyuntura Social, No. 7, p. 23).
Esta situación no tiene como causa la falta de recursos sino
otros factores. La
concentración del ingreso sigue siendo elevada:
mientras el 50% más pobre sólo recibe el 17.6% del ingreso, el
20% más rico recibe el 55% (Libardo Sarmiento. Op-cit, p. 35).
A nivel agrario, mientras menos del 2% de los propietarios
posee el 40% de los predios, el 63% de los campesinos es propietario
de solamente el 5% de la superficie (Ver CEGA.
Reforma agraria: elementos
para el debate. Bogotá,
1987, pp. 11-12). Igualmente,
el gasto social público ha disminuído considerablemente.
Si en 1984 representó el 9.4% del PIB, en 1989 había descendido
a 7.6%, mientras que el pago cumplido por el servicio de la deuda pasaba
de representar el 3.1% del PIB a 7.5% en esos mismos años.
(Ver Contraloría General de la República. Informe Financiero,
mayo 1990, p. 9) Igualmente, según el DANE, la participación en el PIB
de la remuneración al trabajo ha bajado de 44% en 1983 a 39% en 1990. (Libardo Sarmiento. Op-Cit, p. 29).
Todo esto podría explicar ese estancamiento de los indicadores
sociales desde mediados de la década pasada.[1]
Las contradicciones intrínsecas del desarrollo económico, del
movimiento demográfico, de las desigualdades, así como las emanadas
del debate ideológico-político, se han convertido en fuente permanente
de los conflictos que ha padecido la nación colombiana en el período
analizado. Los actores del
conflicto son especialmente la guerrilla y el crimen organizado,
protagonistas ilegales que operan a través de una confusa amalgama de
alianzas y de enfrentamientos simultáneos que se realizan en un mismo
sitio o en diferentes lugares del territorio nacional.
El crimen organizado ha contribuído en los últimos años a
grandes transformaciones de la sociedad colombiana en todos sus aspectos,
en particular por el grave impacto que ha tenido sobre los valores éticos
y sobre el funcionamiento de la justicia.
La guerrilla, por su parte, ha ido perdiendo su influencia ideológica
por la utilización habitual de procedimientos propios de la
delincuencia común, como la extorsión, el secuestro y el asesinato de
civiles.
Paradójicamente, las zonas de mayor enfrentamiento y violencia
se encuentran en regiones con un gran nivel de desarrollo económico y
de riqueza, pero pobres en desarrollo social, y con un alto nivel de
concentración de la propiedad rural y del ingreso, y con una presencia
estatal que se ha concentrado en el gasto militar.
B.
ANTECEDENTES DE LA VIOLENCIA CONTEMPORANEA EN COLOMBIA
Porque la violación de los derechos humanos en Colombia es,
entre otras razones, producto de la violencia, el presente
informe contiene un capítulo dedicado exclusivamente a la consideración
de este fenómeno. Pocos
entienden y se preocupan del problema de la violencia como los propios
colombianos. En Colombia se
han estudiado e investigado desde hace muchos años las causas de la
violencia. Sin pretender
ser exahustivos cabe citar que en el año 1958, el Gobierno del General
Rojas Pinilla conformó la Primera Comisión Investigadora de las Causas
de la Violencia. En enero de 1987, casi 30 años después, el Ministerio de
Gobierno, en ese entonces a cargo del Dr. Fernando Cepeda Ulloa, creó
una nueva comisión de estudio sobre la violencia con la finalidad de
que actualizase las investigaciones sobre la violencia, formulase hipótesis
sobre las perspectivas de este fenómeno y recomendaciones sobre la
clase de medidas que se podrían adoptar para controlar su desarrollo.
De acuerdo con esta comisión, la violencia ha sido empleada en
Colombia persistentemente como herramienta de acción política. El estudio distingue 3 etapas en la violencia política del
país: la primera de
guerras civiles, que se referían fundamentalmente a problemas o
rivalidades de las clases dirigentes del país, durante gran parte del
siglo XIX; la segunda, que se conoce históricamente en Colombia como
"La Violencia", que tiene lugar a mediados del siglo XX, y
finalmente, una tercera etapa constituida por la violencia
insurreccional.
C.
PRINCIPALES FACTORES Y FUENTES DE LA VIOLENCIA POLITICA
El Frente Nacional, que se inicia con la caída del Gral. Rojas
Pinilla, el 10 de mayo de 1957, abre sin duda un espacio de reconciliación
que dura aproximadamente 16 años.
Esto constituye una etapa nueva y diferente en la vida política
de Colombia, dentro de la cual liberales y conservadores se alternan en
el poder y reparten paritariamente los cargos administrativos del país,
tratando de mantener una situación de estabilidad que permitiese un
proceso de desarrollo en lo económico y en lo social.
Consolidado el Frente Nacional, se produjo la desintegración y
desarme de los grupos de resistencia armados correspondientes al partido
liberal con lo que, concluida esta etapa de violencia fundamentalmente
civil, las Fuerzas Armadas reasumieron otra vez el liderazgo de la
fuerza para empezar a enfrentar a los grupos de guerrilleros que
empezaban a formarse especialmente en las zonas del campo, y correspondían
a personas que no se habían acogido a la amnistía o que habían
escogido el camino de mantenerse en la lucha en defensa de sus intereses
y principios. Entre las
razones o factores que determinan la movilización y violencia a partir
de estos momentos, pueden citarse entre otros, las de principios morales,
políticos, económicos. No
puede descartarse, igualmente, entre los factores y fuentes de la
violencia guerrillera en Colombia, la influencia que ejerció la
revolución cubana.
Conviene aclarar que la guerrilla de los años 50's se inicia,
como se había indicado, como una respuesta a las persecuciones
oficiales contra el partido liberal en el campo.
La persecución de los campesinos liberales sirvió de pretexto
tanto para la expansión de la agricultura capitalista como para la
formación y consolidación del latifundio tradicional.
Estanislao Zuleta, uno de los principales violentólogos que
analiza la situación política de esa época,[2]
sostiene que no se trataba solamente de matar, sino de expulsar a la
gente por el terror para lo cual, "se emplearon los métodos más sádicos
y espantosos".
Pese a los acuerdos de paz a que dio lugar la formación del
Frente Nacional, las gentes que se quedaron en el campo y que no
pudieron acogerse a las amnistías conformaron una segunda violencia de
lo que se vino a denominar como la etapa del bandolerismo, movimiento
que se prolongó durante muchos años y que tomó importantes
dimensiones al punto que, en el año 1964, iniciada su crisis, "había
más de 100 bandas activas, constituidas por grupos de campesinos
armados que, más o menos organizadamente y desconociendo los acuerdos
de paz entre las directivas oficiales de los partidos tradicionales,
prolongaron la lucha bipartidista".[3]
Precisamente cuando este bandolerismo empieza a desaparecer, es que en
la década de los 60's aparecen, como ya se ha indicado, grupos de
guerrilleros con motivaciones políticas y diferentes enfoques ideológicos,
generando el inicio de una guerra verdaderamente revolucionaria y no
contra el Gobierno sino contra el sistema de distribución de la tierra,
de injusticia social y también contra el monopolio bipartidista
excluyente de las demás fuerzas políticas del país.
Frente a la insurgencia guerrillera de los años 60's a 80's en
los que surgen las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia),
el ELN (Ejército de Liberación Nacional), el M-19 (Movimiento 19 de
Abril), el EPL (Ejército Popular de Liberación), ADO (Autodefensa
Obrera), Ricardo Franco y Quintín Lame (Grupo Guerrillero Indígena),
aparece, para confrontarlo, lo que se conoce como la doctrina de la Seguridad
Nacional.
Los Grupos Guerrilleros
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)
Las FARC constituyen el grupo guerrillero más antiguo, con más
tradición y sin duda el mejor organizado no solamente de Colombia sino
del continente. Según
Estanislao Zuleta sus raíces están no sólo en las guerrillas de los años
50 sino incluso más atrás en las luchas campesinas de los años 30's y
40's, cuando se fundaron las primeras ligas y sindicatos agrarios.
Las FARC han sido siempre vinculadas al partido comunista y de
hecho, consideradas como el brazo armado del partido comunista
colombiano, vinculadas además al movimiento internacional comunista que
provenía de Moscú y posteriormente de La Habana, fuentes de su apoyo
ideológico, militar, y de abastecimiento y entrenamiento hasta fines de
los años 80's en que se produce el desmoronamiento del mundo comunista.
Se señala que sus orígenes datan del año 1947, cuando el comité
central del partido comunista colombiano acordó la organización de una
autodefensa popular contra el entonces régimen conservador de Ospina Pérez
iniciado en el año 1946. Las
FARC se encontraban estrechamente vinculadas al campesinado colombiano
en el cual tuvieron su principal apoyo.
Este grupo de autodefensa de masas, que posteriormente se
consolida como un movimiento guerrillero, tenía como táctica
adentrarse en las zonas selváticas, lo que hacía sumamente difícil y
costoso para el Ejército regular combatirla, perseguirla, y eliminarla.[4]
Las FARC lograron el apoyo de importantes sectores campesinos en
ciertas zonas del país al asumir su defensa frente a la arbitrariedad
de los propietarios y autoridades locales.
Sin embargo, no lograron obtener un apoyo campesino muy amplio.
Posteriormente, al empezar a perder dicho apoyo, trataron de
mantenerlo en muchos casos sobre la base de la amenaza y el terror.
Las FARC forman parte de la estrategia de toma del poder del
Partido Comunista de Colombia, el cual ha mantenido una política de
"combinación de todas las formas de lucha", mediante la cual
mantienen organismos políticos legales que buscan el apoyo electoral o
actúan en organizaciones sociales, mientras las FARC operan
militarmente.
Las FARC llegaron a convertirse no solamente en el movimiento
guerrillero de mayor presencia en el territorio colombiano sino,
inclusive, en el de mayores recursos materiales y económicos para la
lucha armada, todos ellos productos de actos delictivos consistentes en
secuestros, extorsiones, cobro de dineros denominados "vacunas",
asaltos a instituciones bancarias y comerciales, etc. Más adelante las FARC extendieron sus fuentes de recursos
económicos mediante una asociación ilícita con los grupos del narcotráfico.
Con posterioridad la alianza entre los narcotraficantes y los
grupos paramilitares hace que se produzcan enfrentamientos con los
grupos guerrilleros que en la actualidad persisten.
ELN (Ejército de Liberación Nacional)
El ELN fue creado por disidentes de las FARC influídos por las
teorías del foco revolucionario promovidas por la revolución cubana.
Este grupo logró el apoyo de algunos sectores obreros del
departamento de Santander, y a él se vincularon jóvenes provenientes
de los sectores universitarios y algunos sacerdotes católicos,
estimulados por el ejemplo del padre Camilo Torres, quien se enroló en
este movimiento y murió en 1966 en un enfrentamiento con el Ejército.
El ELN se ha convertido en un grupo guerrillero muy inflexible,
probablemente como resultado de la combinación de una ideología
marxista con los elementos fanáticos y mesiánicos de origen religioso
aportados por los sacerdotes que se han vinculado a él, como su
dirigente actual, el padre español Manuel Pérez. Desde un comienzo, este grupo ha hecho un gran esfuerzo por
mantener la unidad y la pureza ideológica del movimiento, y ha fusilado
y ejecutado a muchos de sus miembros, acusados de desviaciones ideológicas
o traición.
EPL (Ejército Popular de Liberación)
El Ejército Popular de Liberación se organizó y se dio a
conocer en el año 1965 como el brazo armado del Partido Comunista de la
línea China Maoísta, esto es, dentro de la más ortodoxa doctrina de
la lucha armada guerrillera. Originalmente
se opuso a participar en los esfuerzos de paz iniciados por el
Presidente Belisario Betancur. Finalmente
uno de sus líderes, William Calvo, modificó esta tendencia y firmó
los acuerdos de paz en el año 1980 acogiéndose una parte de sus
miembros a la amnistía política.
Posteriormente, muchos de los reincorporados fueron volviendo a
la guerra de guerrillas por el asesinato de William Calvo el 20 de
noviembre de 1985 en una calle de Bogotá.
El EPL hizo parte de los acuerdos de paz durante la época del
Presidente Barco que concluyeron en la actual administración con su
reincorporación a la vida civil, cambiando su denominación por la de
Esperanza, Paz y Libertad. Sus miembros se encuentran en pleno proceso de reinserción,
confrontando los problemas que ha venido presentando este programa.
Los miembros del EPL en proceso de reinserción han sido víctimas
de un elevado número de asesinatos, atribuídos por sus dirigentes
fundamentalmente a la facción disidente que no firmó los acuerdos de
paz y las FARC, así como a grupos paramilitares opuestos a las
negociaciones de paz.
Los tres grupos guerrilleros que se encuentran actualmente en
actividad conforman lo que se denomina la Coordinadora Guerrillera Simón
Bolívar.
M-19 (Movimiento 19 de Abril)
Nace fundamentalmente como movimiento urbano de enfrentamiento a
los partidos tradicionales y a sus oligarquías.
Era un movimiento populista que pretendió ganar a las grandes
masas urbanas desprestigiando ante éstas la fórmula democrática
electoral como medio para transformar el país, movimiento que se
compuso de un número reducido de efectivos en comparación con las FARC.
El M-19 se presentó siempre como un movimiento sensacionalista a
través de sus espectaculares intervenciones, con las cuales atrajo la
atención de la prensa en los actos en los que le tocó participar.
El nombre de su movimiento tiene como origen el robo espectacular
que propició este movimiento, el día 19 de abril de 1974, de la espada
del General Simón Bolívar, hecho que tuvo lugar en la Quinta Museo del
Libertador ubicada en la ciudad de Bogotá, donde se encontraba desde
hacía muchos años. El
M-19 surge dentro de la política nacional aliándose al movimiento
denominado Alianza Popular Nacional, vinculado originalmente al entonces
extinto General Rojas Pinilla, fracasando en esa oportunidad en su
intento de llegar al poder, mediante las elecciones que tuvieron lugar
el 19 de abril de 1970. La derrota electoral de ANAPO en la que sólo obtuvo cerca de
500.000 votos frente a casi 3.000.000 votos que recibió como apoyo el
candidato López Michelsen, frustró no sólo las aspiraciones políticas
del M-19 sino que condicionó su repulsa desde esa ocasión en contra
del sistema electoral democrático.
Durante todos los años en que se mantuvo la lucha armada, el
M-19 actuó en la clandestinidad. El
M-19 definió su ideología y acción política expresando ser parte y
continuación de las luchas populares por la liberación nacional y por
el socialismo denominándose, asimismo, como una organización político-militar,
nacionalista y revolucionaria por el socialismo y como una entidad con
cuadros armados, con una concepción y una práctica político-militar,
impulsadora de la guerra del pueblo.[5]
El M-19, incorporado a la vida democrática en marzo de 1990,
rompió el tradicional bipartidismo colombiano participando en las
elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, obteniendo para su
candidato Antonio Ramiro Wolff la más alta votación nacional.
El aporte del M-19, ahora convertido en la Alianza Democrática
M-19, al Gobierno progresista del Presidente Gaviria ha sido, sin dejar
su posición crítica, bastante constructiva.
D.
LAS AUTODEFENSAS Y LOS PARAMILITARES
El paramilitarismo no es un fenómeno nuevo en Colombia, ya que
se encuentra vinculado estrechamente a la historia del país.
El paramilitarismo es precisamente lo contrario al monopolio o
control total de la fuerza de parte de la fuerza armada, utilizando en
su lugar organizaciones ilícitas de personas que pretenden sustituir el
sistema de autoridad y de justicia del Estado, mediante el uso de la
violencia privada a través de milicias mercenarias apoyadas en algunos
casos por agentes del Estado.
Las primeras autodefensas que aparecen en la historia de Colombia
fueron creadas por el Partido Comunista Colombiano y surgen como
autodefensas de masas, para proteger a los campesinos víctimas de la
violencia del Ejército. En
efecto, en el XIIo Congreso del Partido Comunista Colombiano
se adoptó, el 5 de diciembre de 1975, el siguiente acuerdo:
"Artículo 1: La
Autodefensa es un movimiento popular de masas en el que caben todas las
personas cuya integridad física e intereses sean amenazadas por la
represión reaccionaria, la voracidad de los latifundistas, la
colonización territorial, económica, política, ideológica y cultural
del Imperialismo Yanqui".
El movimiento guerrillero de los años 60 se desarrolla y surgen
otros grupos, aún más extremistas y violentos y la lucha armada
subversiva se tecnifica a través del apoyo y la asesoría internacional.
Ello genera un problema para el Ejército colombiano, preparado
para otro estilo de defensa nacional, pero no para una confrontación
interna contra los propios colombianos.
La guerra subversiva a cada momento adquiría mayores
proporciones, rompía con todos los esquemas tradicionales y por
valiosos e importantes que fuesen los objetivos de justicia social que
perseguía, resultaban inexplicables las atrocidades que cometía en su
lucha contra su adversario militar y contra el pueblo colombiano a quien
pretendía defender.
Este problema, el tamaño relativamente pequeño de las Fuerzas
Armadas colombianas y las dificultades para financiar su expansión,
dieron lugar a que los políticos civiles a cargo de la dirección del
Estado consideraran preferible armar provisionalmente a ciudadanos
particulares. La situación
tenía además
antecedentes, ya que las guerras civiles del siglo XIX habían
enfrentado fundamentalmente a civiles armados.[6]
Debido a la vigencia de la Ley 48 de 1968, que crea las
autodefensas, surgen en los años 70 y se consolidan en los años 80,
grupos de individuos vinculados a sectores económicos o políticos de
las diferentes regiones del país, quienes, con el patrocinio o
aquiescencia de sectores de las Fuerzas Armadas, defendían intereses
partidarios o de grupo mediante la utilización de la violencia.
Originalmente la vinculación que se establece entre los grupos
de autodefensa y las organizaciones estatales de la defensa nacional
tienen un carácter ocasional e informal.
Sin embargo, estos grupos legales de autodefensa en forma
progresiva empiezan a reforzarse y a tomar cuerpo precisamente cuando el
Ejército comienza a enfrentar tropiezos y limitaciones en su tarea de
defender el orden público y jurídico del país.
Surge también para enfrentar la guerra subversiva, además de la
formación de estos grupos paramilitares, lo que se conoce como la
doctrina de la seguridad nacional, nueva concepción estratégica y
militar que aparece a finales de los años 70 y principios de los 80,
sobre la base que esa época estaba dominada por la confrontación entre
dos bloques; que el antagonismo dominante entre los Estados Unidos y la
Unión Soviética polarizaba todo el conflicto desde profundas raíces
ideológicas entre la civilización cristiana de Occidente y el
materialismo dialéctico comunista de Oriente, conflicto en el que se
jugaba la dominación o liberación del mundo; que existía una ofensiva
permanente y sistemática de dominación mundial del comunismo soviético;
que la acción subversiva constituía un fenómeno internacional de
agresión orquestado desde afuera y fabricado desde adentro, al que había
abierto paso la demagogia de los políticos tradicionales a través de
una maligna y sistemática siembra de odios y promesas utópicas e
irrealizables;[7]
que esta situación hacía necesario forjar una unidad nacional
en torno a la concepción del hombre y la sociedad basada en el
pensamiento cristiano occidental y combatir el antagonismo entre los
diferentes grupos humanos de la misma nación sembrado por la teoría de
la lucha de clases; que dada la complejidad del problema era necesario
replantear una estrategia global de lucha en todos los campos:
de la política, la economía, la cultura y el militar; que el
enemigo es omnipresente y difuso y que todo aquel que le prestase ayuda
debía considerarse también como enemigo; que los grupos subversivos se
habían infiltrado en las universidades, las asociaciones de
trabajadores, de profesionales y en los sindicatos, por lo que se
consideraban organizaciones potencialmente peligrosas lo mismo que
algunas aldeas y poblaciones en las que había ocurrido lo mismo.
Respondiendo a la inquietante pregunta de por qué se tuvo que
recurrir a crear grupos de autodefensa y paramilitares en Colombia, el
sacerdote Adolfo Galindo Quevedo expresa lo siguiente:
A mí me parece una reacción lógica, es decir, uso las palabras
que eran comunes; en tres meses hay tal cantidad de secuestros, y por
secuestros se piden 600 millones; el dueño de una finca dice:
"si tengo que pagar 20 millones por secuestro, entonces pago
un millón para defenderme y ahorro 19 millones"; y si cien señores
hacen esas reflexiones, se van a tener 100 millones para defenderse...
Por otro lado, encuentro en este tiempo una especial coincidencia:
aparecen en Puerto Boyacá todas las extremas derechas, desde los
muchachos de Tradición, Familia y Propiedad, algunos Coroneles con unas
ideologías muy especiales y la gente que estaba pensando que a éstos
había que defenderlos. Algunos
elaboraron esta frase "Si nos quieren quitar la tierra que nos la
quiten peleando". Este
es mi análisis, una situación violenta, y el que muestre más los
dientes controla... [8]
La subversión, por su parte, se había desarrollado
considerablemente imponiendo cada cual a su manera un sistema tributario
obligatorio denominado "voluntario" mediante el cual se
obligaba a pagar a determinadas personas un impuesto de guerra.
La decisión de formar autodefensas resultó no solamente una
necesidad sino, para los empresarios del agro, un buen negocio ya que
resultaba menos caro mantener un mini Ejército de hombres completamente
leales y dispuestos a todo, que pagar un impuesto a la guerrilla, que
resultaba mayor y con lo cual contribuía a mantener la zozobra y la
intranquilidad en la zona, además que ello no garantizaba completamente
la no agresión o neutralidad de la guerrilla en su contra.
Otro fenómeno que produjo el desarrollo de las autodefensas fue
que los empresarios del agro y la población civil que trabajaba en
agricultura entendieron que existía una alianza natural entre el Ejército
y los agricultores.
Las operaciones en conjunto entre autodefensas y miembros del Ejército,
si bien fueron en un principio exclusivamente de colaboración de los
primeros a los segundos y de protección y defensa, progresivamente
fueron tornándose en acciones de agresión y persecución de la
guerrilla. Una de las
primeras acciones en conjunto que se llevó a cabo entre Ejército y
autodefensas fue lo que se conoce como el trabajo de "fumigar"
la región, expulsando a los subversivos.
Galindo Quevedo consigna la siguiente explicación al hecho:
"Ya se había comenzado aquí, el proceso de la 'vacuna' al
que se le hizo frente con el proceso de la 'fumigación'; entonces
fuerzas paramilitares comenzaron a 'fumigar' a todos los elementos que
antes estaban vacunando o que ellos consideraban que pertenecían a la
política de la vacuna." [9]
Un ejemplo que proporciona una explicación a la manera como esta
espiral de violencia fue tomando cuerpo, y que explica la creación de
autodefensas, según el punto de vista del Presidente de ACDEGAM, es el
siguiente:
Aquí hace unos 20 años empezó a regir un movimiento que combatía
ladrones y que predicaban la igualdad... que había que combatir a los
ricos, que eran los explotadores...
Vino la época tormentosa de los secuestros y las cuotas
familiares, las vacunas ganaderas, los chantajes, la extorsión, boleteo.
Esto aquí se tornó invivible... de esas personas que podían
pagar secuestran a muchos y los sacan corriendo... entonces quedamos una
gente que sin ser ricos teníamos una finca, con unos ganaditos y
entonces esa carga que iba repartida entre los que se habían ido y los
que fuimos quedando en turno, fue la carga para esta gente, comenzaron a
secuestrar gente que no tenía cómo pagar los rescates... entonces ahí
fue cuando la gente abandonó los campos y eso fue ahora hace cuatro años
y medio (1981-1982), esa gente estuvo muriéndose de hambre... hasta que
resolvieron venir a morirse a manos de un bandido que les pegara un tiro,
que morirse de hambre con su familia... entonces la gente se unió y
empezaron a entrar a las fincas más cercanas de acá del pueblo, por
las que la guerrilla ya estaba secuestrando a menos de 45 minutos del
pueblo y a 20 minutos de la Base Militar que se llama Calderón, ahí
todos unidos, cierto, y llevaban pues naturalmente sus escopetas, listos
para pelear con el que fuera, a esa gente le entró la rebeldía y un
deseo de hacerse respetar. Entonces
fueron entrando con el Ejército.[10]
El considerable desarrollo de las autodefensas, la transformación
de muchas de éstas en verdaderos Ejércitos de paramilitares, el
rebasamiento a todo control efectivo por parte del Ejército, los
constantes desmanes y hechos atroces que de una u otra manera se atribuían
a las Fuerzas Armadas de Colombia y, además, el constante desafío de
la agresión guerrillera, obligaron al Gobierno de Colombia a optar por
aumentar el poderío del Ejército.
La lucha antisubversiva condujo, casi inevitablemente, a la
militarización del país y de hecho ésta se fue convirtiendo
gradualmente más en un asunto militar que político, lo que condujo a
dejar en manos de los militares la definición de las estrategias de
esta guerra. La autonomía
militar condujo a debilitar progresivamente el respeto de sus miembros
por las normas legales vigentes y fue imponiendo un clima de tolerancia
hacia la violencia contra los guerrilleros y contra la población civil
presuntamente vinculada a ellos.[11]
Se suma al fenómeno del fortalecimiento del paramilitarismo el
grave problema de que algunos comenzaron a ser absorbidos y luego
manejados por las organizaciones del narcotráfico, las cuales los
utilizaron originalmente para prestar defensa y protección a las
empresas legales que habían adquirido con el producto de sus negocios
ilícitos, pero posteriormente hicieron uso de ellos como verdaderos Ejércitos
para eliminar opositores políticos y para confrontar y resolver
problemas entre los carteles del narcotráfico, especialmente entre las
bandas del cartel de Medellín y las del cartel de Cali.
Se incrementó asimismo dentro de la actividad paramilitar la
tecnificación de dichas fuerzas y su entrenamiento altamente
especializado a través de la contratación de mercenarios israelíes,
británicos, y de otras nacionalidades, quienes formaron campamentos de
entrenamiento y verdaderas escuelas de formación de paramilitares y
sicarios, utilizados por los narcotraficantes en sus guerras de
pandillas y también en sus misiones suicidas para asesinar a connotadas
personalidades y dirigentes de la política colombiana.
Para controlar el desarrollo del paramilitarismo, que se había
amparado en la Ley 48 expedida en el año 1968, se dictaron
especialmente bajo la administración del Presidente Barco,
disposiciones restringiendo primero y prohibiendo más adelante, de
forma definitiva, la actividad de los grupos paramilitares. El rechazo oficial a la actividad paramilitar fue confirmado
por una sentencia de la Corte Suprema de Colombia, según la cual el
decreto de 1965, que fue convertido en legislación permanente por la
Ley 48, fue declarado inconstitucional.
Otro organismo que se pronunció también en contra de las
organizaciones paramilitares fue el Consejo de Estado, el cual dispuso
que los particulares que tenían en su poder armas de guerra debían
devolverlas al Ejército y abstenerse de usarlas.
Esta campaña en contra del paramilitarismo produjo apoyo en un
sector de la ciudadanía y violentas críticas y oposición en otro, que
consideraba que la supresión de las autodefensas vulneraba su seguridad
y dejaba indefenso a un importante sector civil, fundamentalmente el
productivo, ya que era evidente que el Estado no tenía capacidad para
asumir el papel que las autodefensas venían cumpliendo en defensa de
los empresarios, agricultores, ganaderos, industriales, y demás grupos
económicos del país.
No obstante las disposiciones legales que prohibieron la formación
de grupos privados armados de autodefensa o paramilitares, muchos de
estos grupos han continuado existiendo, aunque ahora sin el apoyo legal
abierto que tenían antes de 1989. Algunos pocos entregaron sus armas y
se acogieron a las normas que en 1990 les permitieron hacerlo, quedando
con sentencias suspendidas por la pertenencia a grupos armados ilegales
y por el porte de armas. Otros
se han disuelto como resultado de los conflictos internos, y de la
muerte o huída de los grandes narcotraficantes que habían logrado su
control. Otros han sido
debilitados por la acción del Ejército, que en algunos casos se ha
enfrentado a ellos. Sin
embargo, en muchas áreas rurales los propietarios siguen utilizando
grupos armados para defenderse de los posibles ataques de la guerrilla y
para dar muerte a quienes consideran vinculados a ésta.
La debilidad del Gobierno para dar cumplimiento a sus propias
normas, ordenando la disolución de los grupos de autodefensa y
paramilitares, sigue siendo uno de los factores perturbadores que más
afectan la paz en los sectores rurales. Igualmente, aunque el Gobierno
ha destituído algunos oficiales por prestar clandestinamente apoyo a
grupos paramilitares, son muy frecuentes y no se han desvirtuado las
denuncias de que en algunos sitios las autoridades militares locales
siguen promoviendo la formación de grupos de autodefensa o invitando a
los campesinos a vincularse a ellos.
La credibilidad del Gobierno en el tema de los derechos humanos
depende en buena parte de su capacidad para controlar efectivamente a
estos grupos. El
rebasamiento y la falta de control estatal de los grupos paramilitares
constituye, sin duda, una de las fuentes de mayor violación a los
derechos humanos de los cuales se hace responsable al Gobierno de
Colombia, 1o por no brindar a la población la debida
protección a la que tiene derecho; 2o porque muchas de las
acciones de los paramilitares cuentan, de alguna manera, con el apoyo de
miembros de las Fuerzas Armadas y, 3o por el hecho de que
casi un 90% de los asesinatos y actos de barbarie cometidos por los
grupos paramilitares permanecen impunes y sin ninguna posibilidad de
esclarecimiento, hecho éste que no solamente ha dañado
internacionalmente la imagen de la administración de justicia
colombiana, sino también el de las últimas administraciones políticas,
pese a que son evidentes los verdaderos esfuerzos que éstas han hecho
para controlar el desbordamiento de la violencia que lamentablemente se
vive en Colombia. [ Indice | Anterior | Próximo ]
[1]
Comisión Andina de Juristas Seccional Colombiana.
Las ilusiones perdidas? Derechos humanos y derecho humanitario
en Colombia en 1992. Bogotá, 1993, mimeo. [2]
Estanislao Zuleta. Colombia:
Violencia, Democracia y Derechos Humanos, Ediciones Attamir,
Bogotá 1991. [3]
Gonzalo Sánchez, Donny Meertens. Bandoleros, gamonales y
campesinos: El Caso de la
Violencia en Colombia, Bogotá, Ancora, 1985, p. 42. [5]
Documento denominado Concepción y Estructura de la OPM
(Organización Político Militar del M-19),
producto de la Sexta Conferencia del M-19, marzo de 1978.
Cita de Enrique Neira de la Revista "Guión",
Bogotá, marzo de
1980 p. 153-162. [6]
Al filo del Caos, Los
Paramilitares y su Impacto sobre la Política, Jorge Orlando Melo,
Tercer Mundo Editores, mayo 1991. [7]
"Derechos Humanos: ficción y realidad", Elisabeth Reimann/Fernando
Rivas Sánchez, 1979 Aaka editor. España. [8]
Padre Adolfo Galindo Quevedo,
Autodefensas, Paramilitares y Narcotráfico en Colombia,
Carlos Medina Gallego, Editorial Documentos Periodísticos,
Bogotá 1990. |